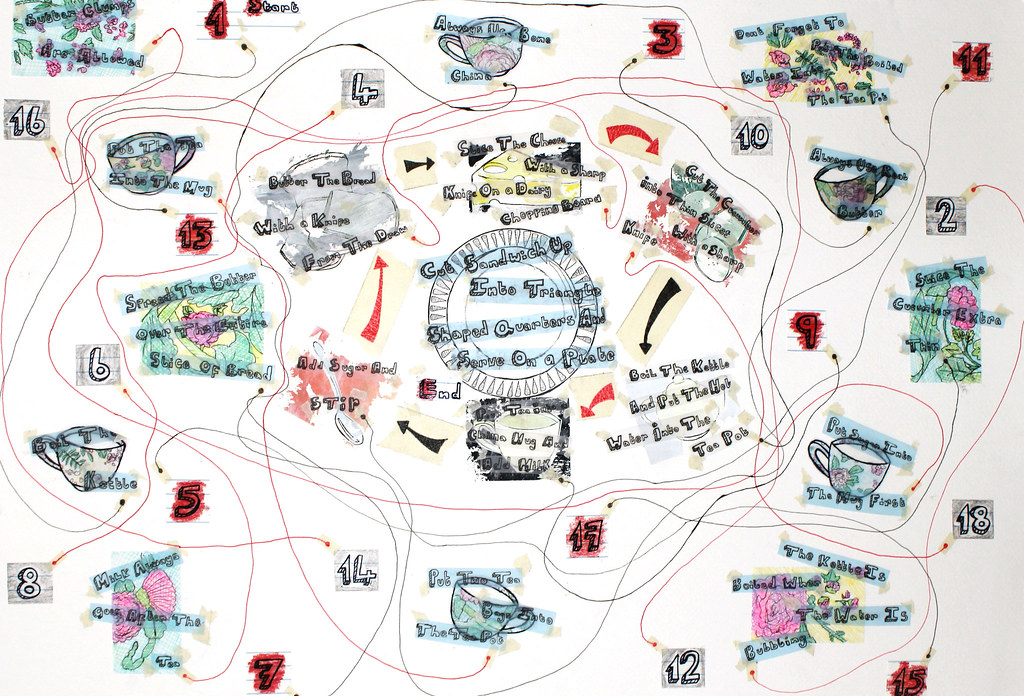El año 2018 ha sido un año supremamente diciente desde la perspectiva jurídica. Lamentablemente, el balance ha sido desastroso, a todo nivel, pero especialmente a nivel internacional. A continuación, mi balance personal acerca de lo que ha sido este año:
1. El derecho internacional público no sirve
El derecho internacional público, aquel en el que la comunidad de Estados (inicialmente) se agrupan en torno a un ordenamiento jurídico consensuado entre ellos, para someterse a él, y garantizar el orden global y la concordia entre Estados, ha resultado ser en el 2018, más que en otros años, un instrumento esencialmente inútil. Esto obedece a que en términos reales, los instrumentos internacionales (especialmente los multilaterales) son una declaración de intenciones. Los Estados verdaderamente poderosos pueden burlarlas, o abiertamente desconocerlas sin mayor temor a nada. Casos, abundan:
Imagen tomada de: https://en.wikisource.org
* Muerte de Kashoggi: Es claro que la corona de Arabia Saudita mandó matar a este "molesto" periodista. Lo hizo en la embajada, en territorio de Turquía. Pudo más los intereses económicos de Estados Unidos en su relación con Arabia Saudita, que la sanción por el asesinato de Estado cometido contra este periodista, que era un refigiado político "protegido" supuestamente por los Estados Unidos.
* Venezuela: La definición de Estado suele incluir un conjunto de elementos a saber: 1) Conglomerado de personas (Nación); 2) Territorio; 3) Gobierno legítimamente instituido; 4) Reconocimiento internacional. Venezuela actualmente carece del tercero, y a partir de Enero de 2019, la situación es peor. No solo ocurre esto, sino que es el principal causante y responsable de cuanta posible violación de derechos humanos se pueda cometer. Y a pesar de ello, la comunidad no hace nada, porque para estos casos sí prima el principio de soberanía de los Estados.
Curioso que en Afganistán, en Siria, en Irak, al parecer el tema de la soberanía no era tan importante.
* Rusia: Rusia ha venido realizando movidas temporalmente espaciadas entre sí, todas tendientes a aumentar su poder a nivel mundial. Ha envenenado a espías propios y ajenos. Ha ocupado mar territorial de sus vecinos, ha inundado de armas a todos los "indeseables" de la comunidad internacional. En fin, está jugando a meterse en todo lado, apoyando a los que no son, sin que nadie de la comunidad internacional le diga nada. Lo hace, porque puede y quiere.
*Inmigrantes: Nada más "soberano" para un Estado, que tener el poder de determinar quién entra a un territorio, o no. El derecho internacional público parte de la soberanía de los Estados. Sin embargo, las medidas adoptadas a nivel "internacional" tienden cada vez más a favorecer una flexibilización de la soberanía de los Estados, en pro de la salvaguardas de derechos de los inmigrantes. El asunto me resulta interesante en la medida en que parece ser que el orden internaciona muta hacia algo menos estatalizado, pero en todo caso muestra que en sí mismo el derecho internacional es medio ilógico.
2. La justicia no se va a reformar institucionalmente hablando
Lamentablemente, tal y como lo sostuve en toda la serie de entradas relacionadas con la eventual reforma judicial, era difícil que una reforma judicial estructural se llevara a cabo en este gobierno o en cualquier otro. Las razones son muy sencillas: en un país violento y corrupto, es mucho mejor contar con una predecible "ley del más fuerte", que con una impredecible "justicia real". En la medida en que la ciudadanía logre entender que en Colombia las altas magistraturas (y no solo a nivel judicial) no son para servidores públicos (en sentido exegético) sino para administradores del poder, se puede entender que algo tan claramente diagnosticado pueda llegar a fracasar tan reiteradamente.
Toda reforma judicial desde que tengo uso de razón, se ha centrado en negociar con los administradores del poder judicial cómo redistribuir el mismo, de forma tal que parezca que la "ley del más fuerte" va a cambiar. Al ciudadano no le importa que creen instituciones o cambien otras instituciones que esencialmente hagan lo mismo que lo que ya hay. Al ciudadano no le interesa que se creen o se quiten nuevas instancias judiciales, si no les soluciona el conflicto jurídico de fondo que puede tener. Sin embargo, eso es lo que sí les interesa a las instancias del poder (especialmente a la judicial). Nadie en sus cinco sentidos, luego de 27 desastrosos años, podría querer que el Consejo Superior de la Judicatura subsista, o al menos que subsista como está. Eso, salvo a quienes les sirve el poder de ese organismo.
Eso de andar creando y quitando juzgados (por ende, creando y quitando cargos), tener el poder de andar absolviendo o sancionando jueces y fiscales, es una maravilla si sabe administrar el poder. ¿O acaso en qué sentido posible afecta a la Sala de Casación Penal que creen un juzgado administrativo en Nobsa? En nada. Sin embargo, las primeras propuestas que cayeron en la fallida reforma a la justicia de Gloria María Borrero & Cia., fueron las que redistribuían el poder judicial de una manera distinta (mucho más en manos del ejecutivo que de los jueces). La reforma planteada era en sí misma mala, pero más mala que la reforma fue la manera como se desenmascararon los administradores del poder judicial, capaces de tumbar lo que sea con tal de no perder poder.
Triste...
Imagen tomada de: www.elcolombiano.com
Al ciudadano (al verdadero buen ciudadano, y no al tan admirado "vivo"), le interesa que lo protejan, que pueda hacer valer compromisos incumplidos por otros (incluyendo el Estado) de manera eficiente, y que en caso de que no lo protejan o los "vivos" se aprovechen de él, la justicia acuda en su auxilio. Nada de eso, apreciado ciudadano cumplidor, está en ninguna de estas reformas, porque eso no es lo que les interesa a aquellos administradores del poder que eufemísticamente llamamos "servidores públicos", esos que supuestamente viven apegados al tenor de la ley, pero que a la vez, todo les resbala.
3. Fin de una era: Bienvenida la política judicializada
En la época del estudio "puro" del derecho, del derecho como un sistema propio y autónomo se sostenía con orgullo que la política poco o nada tenía que ver con el derecho. Progresivamente se vino sosteniendo que el derecho y la política sí confluían y que en momentos tenían puntos de encuentro. Sin embargo, el 2018 demostró que esa máscara purista del derecho tenía que caer. En Colombia, ello era evidente desde hace mucho tiempo, pero el discurso formal seguía manejándose como si en efecto, la labor de técnica legislativa fuese algo distinto de la labor política de los legisladores, así como si la función de administración de justicia fuese algo distinto que la opinón política personal de los juzgadores.
Ya en nuestro entorno habíamos venido escuchando campanazos en dos momentos: Cuando la Corte Suprema y la Corte Constitucional valientemente le hacía oposición al apetito insaciable de poder de Álvaro Uribe. En tiempos más recientes, recuerdo cómo el Magistrado Bernal Pulido (de la Corte Constitucional) pasó de ser un brillante académico digno del cargo, a ser un traidor al entonces Presidente Santos, todo ello por un voto en temas relacionados con el proceso de paz. El simple hecho de llamarlo traidor presuponía que le debía obediencia política a Santos; sea o no cierto, implicaba la politización de la nominación.
Imagen tomada de: www.csspmspk.com
En Estados Unidos, siempre ha sido mucho más frentero el tema de que los jueces hacen política a través de sus fallos, y por ello la posiblidad de designar Magistrados de cada Gobierno siempre plantea el tema de saber si será una Corte más liberal o más conservadora dependiendo de si se trata de un Magistrado propuesto por un gobierno demócrata o por un gobierno republicano. El último de esos bastiones de lo que algunos llaman magistrados impredecibles, y que personalmente considero un magistrado autónomo, fue el Magistrado Anthony Kennedy. Su voto era un voto que no era fácil de saber, y que dependía en gran medida del caso mismo.
Jueces como Kennedy hacen insoportable la labor periodística judicial y la cabalística de los abogados analistas y comentadores, porque los saca del juego del 5-4 o 6-3 al que están acostumbrados, para tener que genuinamente mirar qué es lo que se está dicieno y por qué. Esa predicibilidad no es necesariamente mala cuando se basa en posturas jurídicas claras, pero cuando es motivada por razones políticas sí. Recordando la reciente designación del Juez Kavanaugh en los Estados Unidos como miembro de la Corte Suprema de Justicia, a la cual me referí en "Las enseñanzas del caso Kavanaugh", debemos recordar que toda el proceso de confirmación ante el Senado se convirtió en una intervención política sobre lo que debía ser una discusión ética, y especialmente jurídica-penal.
Su confirmación, su triunfo, en la Corte Suprema del país más influyente en la cultura occidental, simplemente nos reconfirma aquello que ya intuíamos: la justicia es tan solo un aspecto más de la política. Y aquí, no es muy distinto...